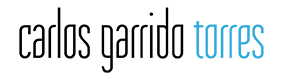Almanaque, 18 de mayo de 2022
Los maestros no se escogen. Te vienen dados. A lo largo de tu carrera conoces a muchos profesionales mayores que tú, mejor formados, más brillantes y exitosos. Pero pocas veces estableces un vínculo próximo. Incluso puede suceder que recelen de la gente más joven. Les intenten bloquear.
Sin embargo, no existe mayor riqueza que haber conocido a unos cuantos maestros. Voluntarios o no. Más o menos afortunados. Ellos ocuparán siempre un lugar de privilegio en tus recuerdos. Y pensarás que la culminación de tu carrera no consiste tanto el éxito profesional. Sino el haber podido ejercer a tu vez de ayuda y estímulo para otras personas más jóvenes. Para que te recuerden con la misma calidez y cariño con los que tú revives la fotografía de tus maestros.
José María Carandell
Cuando era un principiante alocado y escribía en “La Prensa”, conocí a José María Carandell. Era un intelectual lábil, viajado, que no se adscribía a un género concreto. Extremadamente amable, divertido, nada pagado de sí mismo, curioso. Y sobre todo, amparador. Como vio que era un jovenzuelo con ganas de comerme el mundo, no perdió ocasión para brindarme ideas u oportunidades.
Recuerdo sus invitaciones a cenas en el Drugstore con intelectuales como Juan Marsé, en las que acababa hablando de mujeres. Era nervioso, fumador. Fruncía los ojos claros al reír y movía las manos. Pasaba de la literatura a las anécdotas, de los chismes literarios a las historias de viajes.
”Recuerdo sus invitaciones a cenas en el Drugstore con intelectuales como Juan Marsé, en las que acababa hablando de mujeres

Para un neófito como yo, que un escritor consagrado te abriera las puertas de su casa suponía algo extraordinario. Podías presentarte al mediodía y encontrarte con Francisco Ayala en el sofá. Escuchabas embobado las anécdotas sobre la Guerra Civil. Era como una auténtica lección magistral. Te invitaban después a comer con la familia. A continuación, Ayala y Carandell se iban a una conferencia y te dejaban en el sofá, para que durmieras una siesta.
José María Carandell me enseñó sobre todo la parte humana. El gesto desprendido y la ausencia de cualquier tipo de prevenciones o jerarquías. Lo recuerdo con mucho afecto. Siento no haber coincidido con él durante los últimos años, cuando se puso muy enfermo y murió. Sin embargo, cada vez que paso por la plaza Letamendi de Barcelona miro su balcón y agradezco al destino haberlo conocido.
Cristóbal Serra
Una figura bien distinta fue Cristóbal Serra. Al llegar a Mallorca, me llamaron la atención sus artículos en las páginas literarias del “Diario de Mallorca”. Trataban de escritores raros, con una prosa muy acerada y clásica. Más tarde leí su traducción del “Tao Te King”, que me entusiasmó. Me lo imaginaba como un tipo extraño, anticuado, encerrado en su mundo. Tampoco me equivocaba tanto.
Después de conocerlo personalmente, Serra se convirtió para mí en un punto axial de referencia. Ejercía de personaje peculiar, es cierto. Pero a lo largo de todos estos años se ha divulgado con excesiva preferencia esa faceta. Como un sabio chino, despistado, anti-moderno, un poco chiflado, que se ocupa de cosas abstrusas como el papel del asno en la cultura. Ese clisé algo pintoresco ha ocultado su parte más interesante. Muchos son los que tienen anécdotas chuscas o divertidas sobre Serra. Pero pocos han llegado a percibir el acorde oculto que resuena en el fondo de su producción literaria. El dolor profundo. El pavor sagrado.

Era una persona perspicaz, irónica, pícara, criticona. Pero al mismo tiempo generosa y muy accesible. Casi todos los que le trataron acabaron con algún libro de su biblioteca. Tenía sus acólitos, sus seguidores incondicionales. Pero también aquellos en los que confiaba y trataba en régimen de igualdad.
Mantuve con él una larga relación. Serra era un rebelde vital. Le horrorizaban los viajes, los compromisos sociales ajenos al Celler Montenegro, los parabienes y las distinciones. Leía mucho, escribía con una letra regular y un poco infantil. Y sobre todo tenía una vastísima cultura literaria y espiritual. Un auténtico tesoro que la sociedad mallorquina nunca supo valorar.
”Muchos tienen anécdotas chuscas o divertidas sobre Serra, pero pocos han llegado a percibir el acorde oculto que resuena en el fondo de su producción literaria.
Algo que siempre admiré en Serra fue su defensa de lo irracional. Despreciaba la civilización tecnológica y la modernidad. Valoraba la parte oscura de las cosas, y curiosamente llevó a cabo sus propias experiencias espíritas. Primero en secreto, luego sin ocultación alguna. Me causó honda tristeza ver publicadas sus declaraciones en ciertos medios, que le trivializaban y le hacían aparecer como un orate.
Una tarde de calor de 2008, en uno de los muchos cuartos de libros de su casa, me enseñó algunos papeles que había escrito al dictado de ciertos espíritus. Letra temblorosa o enérgica. Mensajes a veces imperativos. Recuerdo uno que le advertía: «No trabajes tanto». Serra se encogió de hombros. «Sencillamente, yo soy un tío complicado. Y he de decir que siempre he tenido ciertas facultades mediúmnicas».
Yo intenté objetar la teoría de René Guénon sobre los «cadáveres psíquicos». Pero Serra no tenía la menor intención de escucharla. «Los espíritus existen. Ellos nos vigilan. Puedo decirte que durante una época sufrí incluso ciertos acosos». La habitación estaba casi a oscuras. Me imaginaba a Cristóbal, con el batín, esperando a medianoche las palabras de los desencarnados.
Cuando en 2012 murió Cristóbal, no quise ir ni al funeral ni a los actos oficiales. Poco después, me acerqué al cementerio de Andratx. Reconocí de inmediato su nicho, todavía sin lápida. Blanco, inescrito. Sentí algo muy extraño allí, en aquella soledad rodeada de pinos. Me pregunté dónde estaba Cristóbal. Me parecía imposible que una presencia tan viva como la suya pudiera quedar reducida al recuerdo. Y menos todavía al gramófono siniestro del Más Allá.
Recordé la gran frase de Maeterlinck: “El gran secreto es que todo es secreto”.
Juan Bonet
Otra personalidad muy querida es la de Juan Bonet. A veces, al escribir mis notas con una pluma Parker negra, elegante y pesadota, diría que mi letra se parece a la suya. No sería extraño, ya que heredé esa pluma de él. Continuidad de periodista y escritor.
A Juan Bonet le conocí de mayor. Tenía algo de duende simpático. Unas cejas muy pobladas, el bigote crespo, pelo muy blanco algo ensortijado. Hablaba cachazudamente y era agradable con todo el mundo. De él aprendí una forma periodística hoy pasada de moda. Amable, que hacía caso a la gente fuera quien fuera, nada pretenciosa, suave, poética. El cronista ciudadano que procura reconciliar al lector con el mundo que le rodea.
Era una persona muy culta, y le admiraba porque fue amigo de Gómez de la Serna y conoció a Georges Brassens. Paseaba siempre con un palo de regaliz en la boca. Pero cuando íbamos a un pub a tomar un café y no se sentía contemplado, rebuscaba en el forro de su chaqueta. Sacaba un cigarrillo clandestino. Me guiñaba el ojo y lo fumaba con auténtica delectación.

”Sacaba un cigarrillo clandestino. Me guiñaba el ojo y lo fumaba con auténtica delectación
Dibujaba unos cuadros de tipo naíf muy entrañables, y se sentía tan escritor como periodista y artista. Algo que fue un ejemplo para mis momentos de vacilación profesional. Cuando me daba cuenta de que el mero periodismo no me colmaba. Juan también se preocupaba por las cosas que hacías. Te daba su opinión. Te alentaba. Un verdadero maestro.
Llegué a tenerle un gran afecto, y cuando estaba ya muy viejecito logré poner en marcha la edición de un libro resumen sobre su figura y su obra. Un alegato que habría de rescatarle del olvido injusto que sufría. Él insistió una y otra vez en que tuviese el extraño título de: “Álbum de cuentos y encuentros”. Por desgracia, sólo vio las pruebas. Cuando el libro se presentó, en 1991, había fallecido hacía muy poco.
En 2011, cuando trabajaba en el inventario patrimonial del cementerio de Palma, encontré su tumba. Me situé frente a la losa con gesto de respeto. Aquella mañana, nada más situarme frente a su sepultura, en mi interior se organizaron todos sus signos. Le vi con su regaliz, su jersey de cuello de cisne, su color de piel con manchas rosadas, su cabellera. Juan estaba allí, frente a mí, y se reía moviendo la cabeza. Luego, con aquella sorna tan propia, me repetía: «Ya verás, ya verás…»
Como si me esperase una gran sorpresa vital.
Unos años más tarde comprendí que el maestro tuvo razón.