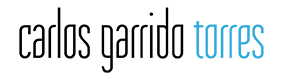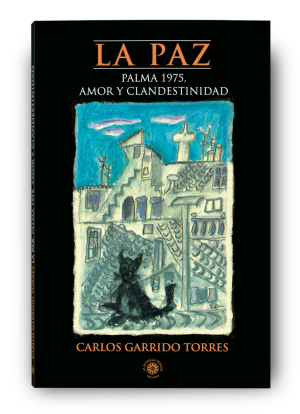Almanaque, 1 de abril de 2022
Cada uno reescribe su vida como puede. Unos por éxitos profesionales, otros por viajes, hijos o por matrimonios. Yo lo haría por peluquerías. Hasta tal punto han marcado las diferentes fases de mi trayectoria vital.
Cuando era un niño, mi padre hacía venir a casa a un peluquero llamado Santos. Pelaba a toda la familia en el despacho, mientras abominaba del régimen franquista. Mis padres se decían entre ellos: «Este Santos es un poco rojillo…».
Luego, me hicieron ir a la peluquería de mi padre. Una barbería tipo años 40, con un limpiabotas llamado Aniceto. Los personajes parecían salidos de una de las caricaturas de Gila. Delgados, el pelo plano, los ojos desorbitados. Todos volvían la mirada hacia la calle cuando pasaba alguna mujer. Hablaban de fútbol, fumaban Ideales.
Fue en los años 60 cuando, a impulsos del rock y la música de los Beatles, sentí mi primer impulso de rebeldía vital. Que se concretó en: ¡Quiero cambiar de peluquería!

”En los 60 sentí mi primer impulso de rebeldía vital: ¡Quiero cambiar de peluquería!
Busqué en los límites de lo que consideraba mi barrio. Lo más lejos posible de la casa paterna. Y encontré una barbería pequeñita, con un cartel que proclamaba: «Corte de pelo esculpido a la navaja». Aquello me sonaba como a Elvis Presley. Y por primera vez tomé una decisión por mí mismo. Abandoné a los personajes de Gila para ir a la peluquería Lucena, en la calle Casanova.
Recuerdo todavía el primer día. Tenía quince años. Me senté frente a una curiosa galería de espejos, que proyectaba mi imagen hasta el infinito. Y el señor Lucena, amablemente, me preguntó: «¿Cómo lo quiere?». Yo me quedé asombrado. «¡Podía decidir!». Aquello no consistía en raparme sin contemplaciones como hacían los demás.
Por primera vez me sentí adulto, y dueño de mi peinado. Y cuando salí, contemplé con arrobo aquellas patillas, aquel flequillo bien igualado. Aquél era yo, por fin.
A partir de aquel día, fui acudiendo regularmente a la calle Casanova, donde el señor Lucena ayudado por Luis y otro barbero, representaban para mí la libertad de ser cómo tú querías y no cómo te imponían los mayores. Proyectado en su galería de espejos, por ahí pasé en los tiempos de mis pinitos musicales, durante mis primeras salidas con chicas, antes del examen para el carnet de conducir, al acabar el bachillerato…

”Por primera vez me sentí adulto, y dueño de mi peinado. Y cuando salí, contemplé con arrobo aquellas patillas, aquel flequillo bien igualado
Así hasta los veintitrés años, en que dejé Barcelona. Comencé entonces un largo peregrinaje a la busca de otros peluqueros en geografías diferentes: Mallorca, Menorca, Ibiza, Madrid… Siempre encontraba algún defecto. Nunca estaba satisfecho. No quería un peinado relamido, sino algo libre, un poco caótico y romántico. Y no había manera. El único en entenderme había sido el señor Lucena.
Pasó mucho tiempo. Y a finales de los noventa, regresé por un tiempo a Barcelona. Un día pasé por delante de la barbería. ¡Seguía igual! No pude reprimirme y entré. Allí estaba el señor Lucena, mucho más mayor pero igual de serio. Fue él quien me atendió. Y poco después de sentarme en el sillón, se quedó pensativo. Con las gafas ligeramente inclinadas hacia adelante, como para ver mejor el peinado. Frunció los labios y me dijo en plan confidencial.
-Su cabeza me suena. ¿Usted no venía hace años?
¡Me había reconocido por mi pelo y mi cabezón más de veinte años después! Creo que no hay mayor prueba de profesionalidad.

”¡Me había reconocido por mi pelo y mi cabezón más de veinte años después! Creo que no hay mayor prueba de profesionalidad
Volvió a pasar el tiempo. Y un día, buceando por internet, busqué por curiosidad si la barbería seguía existiendo. Me sorprendió comprobar que estaba ahora en la cuarta generación, con el hijo y el nieto del señor Lucena al frente. Aquello destapó el frasco de los recuerdos profundos. Y a la primera ocasión que pude, volví a la calle Casanova, a sentarme frente a la misma galería de espejos. Incluso Álvaro, el hijo del señor Lucena, se ponía las gafas inclinadas hacia adelante. Como si fuera su padre.
Mientras otro peluquero me atendía, me pareció verme reflejado con quince años. Granudo, tímido e inseguro. Soñando con cosas imposibles. Lleno de complejos y de miedos. Sin saber qué sería de mi vida. Vigilando que mi peinado reflejara al menos una pequeña parte de mi personalidad.
A lo largo de la existencia vamos dejando recuerdos, ecos, querencias. Demasiado a menudo no les damos la importancia que tienen. Porque el perfume del recuerdo no es que te devuelva al pasado, cosa imposible, sino que te ayuda a comprender mejor quién eres.
Incluso cuando se trata de una barbería.
Libros de Carlos Garrido Torres
Ver todos los productos de la tienda-
No vendas tu isla, no vendas tu alma
12,50€ -
Palmesanos
16,00€ -
Te lo contaré en un viaje
15,00€ -
Formentera Mágica
21,00€ -
Menorca Mágica
23,00€ -
Un paseo por el cementerio de Palma
23,00€ -
La Paz. Palma 1975, amor y clandestinidad
15,00€ -
La gente bella no surge de la nada
15,00€